El Proyecto identificatorio en Piera Aulagnier.
Notas de lectura del Cap. 4, “El espacio al que el Yo puede advenir”, del libro “La violencia de la interpretación”.
Texto presentado en la Unidad de Traumatismos, Memorias y procesos de simbolización, Universidad de Chile.
Texto no publicado. Agosto 2023.
Leonardo Medeiros
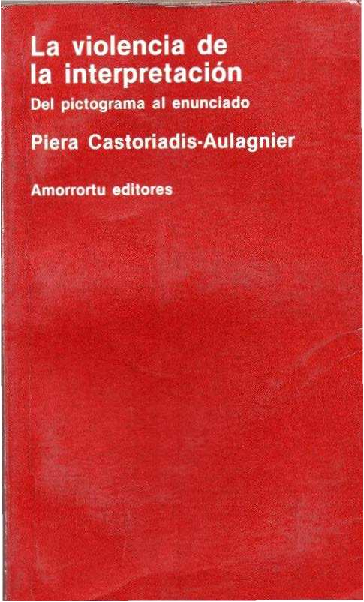
Este es un capítulo centrado en el concepto de proyecto identificatorio, concepto muy original y central en la obra de Piera Aulagnier, y me pareció difícil de entender sin remontarme a otros textos que fueron allanando el camino teórico para arribar a este momento de su obra, que es un momento de madurez de sus ideas. Uno de esos textos es su artículo “Demanda e identificación” (1968)[1], de hecho, en el capítulo que estamos revisando, ella en un momento remite al lector a este artículo, para orientarlo respecto de cómo ha trabajado el asunto de la identificación. Por otro lado, hay un sinnúmero de términos que se van desprendiendo a lo largo de la lectura de los textos de Aulagnier, y que rodean este asunto, por ejemplo: “proceso identificatorio”, “líbido identificatoria”, “conflicto identificatorio”, “identificante”, “identificado”, “derrumbe o catástrofe identificatoria”, etc. Tan central es el concepto de identificación en Aulagnier, que en una entrevista con Luis Hornstein (entrevista bastante tardía en la vida de la autora, fechada en diciembre de 1986), ella señala que “Creo que en mi investigación lo que persiste es una manera de concebir la teoría analítica como la que intenta esclarecer las condiciones necesarias para que el yo pueda existir y la actividad de pensamiento sea posible (…) he privilegiado en mi investigación -lo que también creo es un hilo conductor en Freud- la problemática de la identificación”[2].
La definición que da Aulagnier de proyecto identificatorio en la “Violencia de la interpretación”[3], es “La autoconstrucción continua del yo por el yo, necesaria para que esta instancia pueda proyectarse en un movimiento temporal, proyección de la que depende la propia existencia del yo. Acceso a la temporalidad y acceso a una historización de lo experimentado, van de la mano: la entrada en escena del yo es, al mismo tiempo, entrada en escena de un tiempo historizado”[4]. En ese solo párrafo inicial hay toda una densidad conceptual. En particular, me resultó muy enigmática la idea de una autoconstrucción continua del yo por el yo, y quisiera retomar y ampliar esa idea. Luego abordaré algunos elementos del texto “Demanda e identificación”, para terminar con la exposición del fragmento de un caso. Soy conciente que dejo de lado otros puntos muy importantes que toca Aulagnier en este capítulo, como la problemática de la angustia en el registro identificatorio, o el asunto de la escisión del yo. Dejo también de lado las consideraciones sobre la psicosis.
Solo a modo de repaso y para situar al yo {je} en este momento del recorrido. La hipótesis fundamental de Aulagnier (p.24) es que la representación ideica o enunciado es el resultado de la actividad del proceso secundario, mientras que el yo o enunciante es la instancia originada de la reflexión sobre sí misma de la actividad de representación. De este modo, el yo sería una instancia autorreflexiva. Aulagnier señala que la tarea del yo es forjar una imagen de la realidad del mundo que lo rodea, que sea coherente con su propia estructura. Para el yo, conocer el mundo equivale a representárselo de tal modo que la relación que liga los elementos que ocupan su escena le sean inteligibles: inteligible quiere decir que el yo puede insertarlos en un esquema relacional acorde con sus propias representaciones ideicas, establecer relaciones de causalidad “que haga inteligibles para el yo la existencia en el mundo”, siendo la actividad de representación del yo, sinónimo de una actividad de interpretación.
El yo tiene un carácter enunciante, es decir que, si bien se constituye por la apropiación de esos primeros enunciados identificatorios aportados por la madre (lo vimos a propósito de la idea del “yo anticipado”), el yo, lejos de ser una instancia pasiva, sólo hablada por otros y capturada en el discurso del Otro, es al contrario, una instancia que puede convertirse en agente de sí misma; en otros momentos Aulagnier hablará del yo en tanto “yo identificante”. Como lo señala María Cristina Rother[5], el yo es primero historizado para luego volverse historiador, interpretado para luego ser intérprete, identificado, para luego ser identificante. En la entrevista de Aulagnier con Luis Hornstein, ella señala que “El yo no puede advenir más que siendo su propio biógrafo. Su historia es tanto libidinal como identificatoria”[6]. Pero, al mismo tiempo, el yo sólo puede armar su propia construcción identificatoria a partir de los enunciados de los otros, enunciados encarnados en una historia vivida, y que deben ofrecerle un armado reconocible e investible. En “Construirse un pasado” (1989)[7] Aulagnier señala que es condición de existencia del yo que pueda poner en memoria y en historia un tiempo pasado, y como tal, definitivamente perdido. Es constitutivo del yo ese trabajo de construcción-reconstrucción permanente de un pasado vivido. Es necesario también que el yo pueda tener la certeza de un mínimo de anclajes estables que garanticen su permanencia, que le garanticen que ha sido el autor de su propia historia. Trae el concepto de “Fondo de memoria”, que alude a aquellos referentes identificatorios estables, sobre el cual el sujeto podrá tejer sus composiciones biográficas, tejido que puede asegurarle que lo modificado de sí mismo, de su deseo, de sus elecciones, no transforme en aquél que él deviene, en un extraño para aquél que él ha sido. Ese fondo de memoria son puntos de certeza inalienables, constitutivos de ese registro que Aulagnier llamará identificación simbólica. Asignan un lugar en el sistema de parentezco y en el orden genealógico. Las identificaciones simbólicas serán necesarias para el despliegue del registro imaginario, sostendrán los movimientos sobre el tablero identificatorio necesario para la emergencia del proyecto del deseo del yo, es decir, para las nuevas investiduras de objeto y de los encuentros del yo con los objetos. Estos puntos mínimos de certeza nacen de una memoria compartida que otorga legitimidad a una experiencia, es condición para una construcción y memorización de un pasado, de una historia relacional, dirá Aulagnier. Por eso es importante que el otro no venga a desposeer al sujeto de la confianza que pueda tener en su memoria, en sus testimonios sensoriales, ni en algunas de sus interpretaciones. Sólo así el sujeto puede adquirir la convicción de que una relación ha existido. En otras palabras, la investidura del otro es condición para que el sujeto pueda conservar la memoria de su propio pasado relacional.
Para retomar el asunto del “proyecto identificatorio”, preparé algunas notas que extraje del artículo “Demanda e identificación” (1968), y que fui complementando con “La violencia de la interpretación”. Piera habla de tres tiempos sucesivos de la dialéctica identificatoria: La identificación primaria, la identificación especular y la identificación al proyecto. Expongo muy sintéticamente ese trayecto.
La identificación primaria es la manifestación inaugural de la actividad psíquica. Los primeros sonidos emitidos por el bebé, aunque se trate del grito menos articulado, la madre los entenderá como “demanda de”, es decir, como palabra, y gracias a esa respuesta se va a constituir el “quién” que representa al locutor de la demanda primaria, así como el “qué” del objeto (el objeto de la demanda). En y por la respuesta de la madre el sujeto descubrirá lo que no sabía demandar, y el objeto ofrecido devendrá soporte de un primer proceso identificatorio. Ese pecho mamado, ese placer experimentado, su ausencia impuesta, no sólo le permiten al infans una nominación aprés coup del objeto de su demanda, sino que, paralelamente, hacen que se identifique con las percepciones coextensivas a la respuesta. Él es primero eso que percibe de y por el objeto. Toda manifestación de vida en el sujeto, grito, movimiento de placer, signo de sufrimiento, es interpretado por la madre como un llamado, un mensaje del cual ella sería la destinataria, interpretación que ella forja de su propio deseo (p.228).
La identificación especular es ejemplificada por el estadio del espejo en Lacan. Es el momento donde se realiza el encuentro entre una mirada y un “visto” identificado por el observador como idéntico a sí mismo. Marca la posibilidad de referir su cuerpo, su yo {moi} corporal (según la expresión de Freud) a un “visto” diferente de cualquier otro objeto del mundo, suerte de renacimiento de él mismo, sin lazo de continuidad con su historia pasada. Este encuentro con la propia imagen también marca el rol del tercero en la mirada, que rompe el cerco narcisístico del cara a cara (el niño enfrentado al espejo), es decir que, cuando el niño frente al espejo se gira hacia el otro buscando su reconocimiento, ese gesto le permite reinsertar el placer vivido en un registro relacional, que muestra los límites de la especularización del cuerpo. Aquí, el niño ya puede percibir su imagen como distinta de la madre, es objeto de placer de la madre y al mismo tiempo, objeto de su propio placer. Esta imagen será conjuntamente el vehículo de la líbido de objeto e imán de la libido narcisística (o líbido identificatoria, dice Aulagnier). La líbido narcisísta es la parte de la líbido que se fija sobre el sujeto en tanto resultado de sus identificaciones (su imagen, su función, su proyecto). Ese primer enunciado “yo es eso”, a diferencia de la identificación primaria, ya no enajena tan directamente al enunciante en el campo del otro, ya no se es ni el pecho ni la madre. Pero por otro lado, esta imágen, imagen de un todo en posesión del niño (por eso el yo “moi, “mi”, “mío”), moi que le permite nombrarse de otra manera, descubre que este bien no puede lograr su brillo ni su fulgor si no se hace objeto de placer de otro; es decir, que el yo moi sólo puede desempeñar su papel de soporte narcisista si está investido por la líbido de otro.
La identificación al proyecto: Esta identificación estará marcada por la prueba de la castración, que decide el pasaje hacia una identificación postedípica. Este “tiempo de comprender” que signa la castración, concluirá (si todo va bien), con el abandono del objeto en su rol de emblema identificatorio, y a su reemplazo por el proyecto. La voz materna ya no tiene el derecho ni el poder de responder a la interrogante ¿quién es yo? ¿Qué debe llegar a ser el yo? Atravesar esta prueba implica que el yo debe poder responder en su propio nombre y mediante la autoconstrucción continua de una imagen ideal que él reivindica como su bien inalienable, que le garantiza que el futuro no se revelará como efecto del puro azar ni forjado por el deseo exclusivo de otro yo. El desafío que propone el proyecto al yo es renunciar a la certeza de lo que el yo piensa que “es”, o su saber respecto de él mismo, es decir, que vamos a tener una parte del yo proyectada al futuro, se abre una grieta hacia un desconocimiento de él mismo. De algún modo, el yo del espejo en tanto “moi”, vacila, el yo ya no es amo absoluto de esa imagen. Ya no es tan seguro que uno sea sólo “eso”, imagen petrificada en tiempo presente que devuelve el espejo. Aulagnier evoca la idea de una imagen “fenecida”[8] para retratar el derrumbe del tiempo futuro en la psicosis.
“El yo no es más que el saber del yo sobre el yo”[9], plantea Aulagnier, es decir, que “el saber del yo sobre el yo tiene como condición y como meta asegurar al yo un saber sobre el futuro y sobre el futuro del yo”[10]. Enunciado que introduce la idea de proyecto identificatorio.
El proyecto identificatorio (o la función del ideal, dice Piera), refiere a los enunciados sucesivos por los cuales el sujeto define (para él y para los otros) su deseo identificatorio, es decir, su ideal. Representa el compromiso “en acto”. La función del proyecto será preservar un espacio que separa el “aquí y ahora” del “allá y entonces”, y aunque el sujeto deba renunciar a poseer todos los bienes, se preserva para sí una esperanza narcisista. El proyecto es la respuesta que el sujeto se forja cada vez que se pregunta quién es, o quién es yo “je”, es lo que se ofrece a su propia demanda identificatoria. El sujeto aprende a conjugar los verbos ser y tener. Ya no es “poseer todos los bienes de mi madre…”, es “cuando yo sea grande…”. El yo debe poder mirarse en un espejo futuro. La función del proyecto será ofrecer al yo la imagen futura hacia la que se proyectará, y al mismo tiempo, preservar el recuerdo de los enunciados pasados, que es la historia a través de la cual se construye como relato. El trayecto identificatorio pone al sujeto frente al siguiente problema, ¿Puedo satisfacer ese irreductible fantasma del deseo, llegar a ser objeto conforme al deseo del otro y preservar al mismo tiempo la posibilidad de una nominación de mí misma que me proteja de una alienación total que reduciría toda demanda al eco literal del discurso del otro?
El analista no puede asegurarle al sujeto un abrigo y una a-conflictualidad entre tiempo presente y futuro, como tampoco entre demanda y respuesta, pero sí podrá ofrecer un “nuevo tiempo para comprender”, comprender que todo proyecto exige que su realización conserve un punto de interrogación, y que debe preservar un punto de vacío. Esto ya implica una exigencia de sacrificio narcisístico importante. Comprender que cualquiera sea la oferta de amor del otro, nunca se podrá reeditar la oferta primaria, y que, citando a Piera, habrá que aceptar que “la locura de ese sueño rondará para siempre el fantasma del deseo”[11], y por otro lado, aceptar que no se puede renunciar del todo a esa búsqueda de amor. Aceptar por último, que nada le garantiza al sujeto la plena conformidad entre desear adecuarse a la oferta del otro (cumplir el deseo del otro) y el deseo por realizar su propio ideal, pero que esta no conformidad, no necesariamente hace inviable su proyecto ni la búsqueda de verdad.
[1] “Demande et identification”, en Aulagnier, Un interprète en quete de sens. Éditions Payot, Paris, 2001.
[2] “Diálogo con Piera Aulagnier”, en Cuerpo, historia, interpretación. Paidós, Buenos Aires, 1991, p.360.
[3] P. Aulagnier, La violencia de la interpretación. Amorrortu, Buenos Aires, 2004.
[4] Ìdem, p.168.
[5] María Cristina Rother, “Práctica clínica y proyecto terapéutico. Piera Aulagnier”.
[6] Cuerpo, historia, interpretación,p.361.
[7] P. Aulagnier, “Construirse un pasado”. Adolescencia. Revista de la Asociación psicoanalítica de Buenos Aires.
[8] P.aulagnier, “La violencia de la interpretación”, p.168.
[9] Ídem, p.26.
[10] Ìdem, p.168.
[11] P. Aulagnier, “Demande et identification”, p.259.
