Consideraciones sobre el concepto de “confusión” {Sprachverwirrung} de Sándor Ferenczi
Elementos para una clínica psicoanalítica del abuso sexual.
Articulo publicado en libro “Espacios de tiempo. Clínica de lo traumático y procesos de simbolización”. Universidad de Chile, 2010. Roberto Aceituno (Compilador)
Leonardo Medeiros
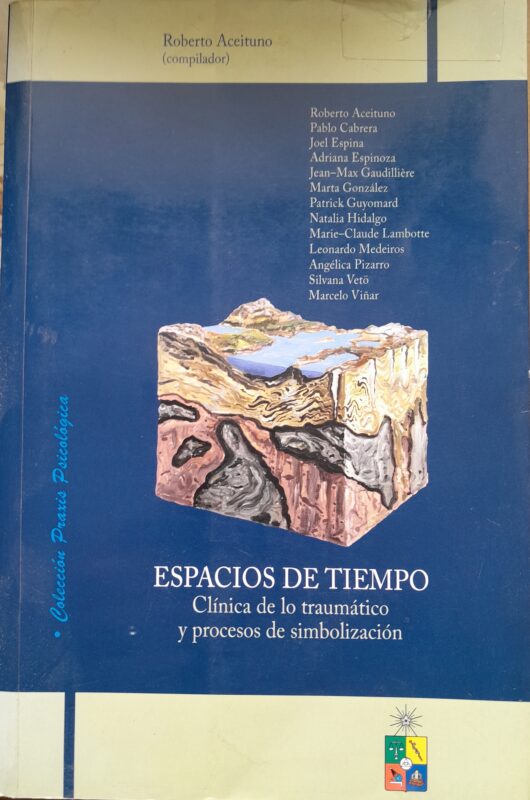
Introducción
Me propongo en este artículo delinear algunos puntos de mi elaboración personal en el marco de mi práctica clínica donde el abuso sexual se posiciona como un acontecimiento ocurrido en la infancia que ha resultado traumático para muchos pacientes. Esta observación me ha llevado a volver sobre las fuentes freudianas para ensayar una interrogación por lo traumático en el abuso sexual[1], y desde allí reexaminar la controversia histórica y teórica entre Freud y Ferenczi, que resultó ser finalmente un diálogo llamativamente fecundo en la escena psicoanalítica y, a mi entender, una referencia ineludible de cualquier aproximación a una clínica contemporánea sobre el abuso sexual. Es así como el objetivo principal de este trabajo será extraer las consecuencias del concepto ferencziano de “confusión” –uno de los puntos de división entre ambos autores- , para intentar su actualización en la clínica. En particular, me preocupa desarrollar los siguientes ejes temáticos:
- El lugar del trauma y del abuso sexual infantil en el pensamiento freudiano
- Volver a discutir el viejo problema de las “series complementarias”, en especial la función de la “realidad material” en la determinación de las psiconeurosis, y más especialmente, en las neurosis traumáticas o de guerra.
- Repensar los aportes de Sándor Ferenczi, quien mantuvo una cercanía clínica y teórica con la problemática del abuso sexual, especialmente cuando introduce su concepto de “confusión” {Sprachverwirrung}.
- Discutir los aportes actuales del psicoanálisis al problema del trauma en tanto práctica orientada hacia una cura. Discusión sobre la técnica psicoanalítica y el (los) lugares del analista.
- Discutir la problemática más amplia de la credibilidad y la negación en su relación con lo traumático.
El estudio del abuso sexual infantil también puede permitir encarar el problema de cómo la sexualidad y las violencias son tramitadas en el ámbito de lo familiar como espacio de posibilidad elaborativo o como espacio donde los secretos (familiares) y la no credibilidad en la realidad del abuso mantienen una estrecha relación con lo traumático. Este “espacio de posibilidad” nos hace recordar el “espacio potencial” que trabajó Winnicott, destino obligado de un autor sobre el que tendremos que volver. Lo primero será entonces situar el pensamiento de Ferenczi en el contexto de su debate con Freud, “el profesor”, como solía llamarlo -Freud a veces incluso llegó a tratar a Ferenczi como “Querido hijo”[2]-, y de las transferencias entre ambos, del cual sus producciones teóricas son tributarias.
La discusión entre Freud y Ferenczi: el trauma psíquico
Sabemos que hay un debate muy amplio entre Freud y Ferenczi, en cuanto a la teoría y a la técnica del psicoanálisis, que culmina en una ruptura, la cual se precipitó con la intención de Ferenczi de presentar su artículo “Confusión de lenguas entre los adultos y el niño”[3], en el Congreso de Wiesbaden, el 3 de septiembre del año 1932. Ferenczi no habría recibido la autorización de Freud para leer ese trabajo, por considerar que adolecía de problemas conceptuales[4] (Freud le advierte en su correspondencia a Ferenczi sobre “el error teórico de su construcción”[5]); sin embargo, la fuerza vital de Ferenczi, más la convicción sobre la verdad que se desprendía de su experiencia clínica, hicieron que finalmente pudiera leerlo. El texto fue motivo de división en las aguas del psicoanálisis; por ejemplo, Martin Stanton nos informa que Brill, Eitingon y Van Ophuijsen se oponían a la lectura del artículo, mientras que Jones lo defiende, argumentando que “sería ofensivo decirle a uno de los miembros más distinguidos de la Asociación, y su verdadero fundador, que lo que tiene que decir no vale la pena de ser escuchado (…)”[6]. ¿Por qué este trabajo nunca fue bien recibido por Freud?, ¿Qué intentaba transmitir Ferenczi a los analistas? Wladimir Granoff señala una pista, en una época –hacia el final de la vida de Ferenczi- en que estaba especialmente preocupado por estudiar los traumas psíquicos: lo que hace Ferenczi es que “Convoca nuevamente a los padres bajo ciertas formas que la renuncia freudiana a la primera neurótica había colocado en desuso, fundando así el espacio donde su descubrimiento se va poder desplegar, va a poder desplegar sus efectos”[7]. Evidentemente, Ferenczi volvía a replantearse la antigua teoría de la seducción freudiana, pero ahora entregándole un estatuto de realidad. No se trata de la discusión poco atingente al analista de una labor “pericial” para llegar a establecer una suerte de “veracidad” o “credibilidad” –como suele llamársele ahora- de los hechos o de las experiencias de abuso sexual. En cambio se trataba para Ferenczi de reconocer la importancia cuando estos abusos habían ocurrido realmente en la infancia de estos pacientes, y de lo que pasaba con ese paciente, ahora adulto, tumbado en el diván. Esa era la apuesta de Ferenczi.
En el marco de este debate, pero varios años antes, Freud parece zanjar demasiado rápido la cuestión, cuando en la 23° conferencia de introducción al psicoanálisis, titulada “Los caminos de la formación de síntoma”, asevera que las fantasías de seducción: “pertenecen al patrimonio indispensable de la neurosis: si están contenidos en la realidad, muy bien; si ella no los ha concedido, se los establece a partir de indicios y se los completa mediante la fantasía. El resultado es el mismo, y hasta hoy no hemos logrado registrar diferencia alguna, en cuanto a las consecuencias de esos sucesos infantiles, por el hecho de que en ellos corresponda mayor participación a la fantasía o a la realidad”[8]. Freud está centrado particularmente en el problema de la formación de las fantasías originarias, que hacia el año 1915-16 capturaban toda su atención, encontrándose además en plena elaboración del caso del Hombre de los lobos[9], cuyo análisis le había proporcionado ese descubrimiento. El papel de tales escenas de seducción era principalmente ofrecer el material psíquico para la fijación de la líbido y determinar las condiciones de la elección de objeto. Recordemos la escena de la seducción por la hermana, tal como Freud apunta en la redacción del historial: “Fue en la primavera, en una época en que el padre estaba ausente; los niños jugaban en el suelo en una habitación, mientras la madre hacía labores en la vecina. La hermana le agarró {greifen} el miembro, jugó con este y tras eso dijo a modo de explicación unas cosas inconcebibles {unbegreiflich} sobre la ñaña. Que la ñaña hacía lo mismo con toda la gente, por ejemplo con el jardinero: lo ponía dado vuelta {auf den Kopf stellen} y luego le agarraba los genitales”[10]. Y luego, “la seducción por la hermana no era ciertamente una fantasía. Su credibilidad se reforzaba en virtud de una comunicación que le habían hecho años después, cuando ya no era un niño (…)”[11]. No sabemos bien el alcance de ese incidente en el destino de este paciente –después se supo que se trataba en realidad de una psicosis de difícil diagnóstico-, en cambio sí sabemos el esfuerzo de Freud por esclarecer los encadenamientos fantasmáticos de las escenas posteriores de seducción, y su carácter de realidad psíquica. Sin embargo, Freud asume que esta primera seducción con la hermana realmente ocurrió, aquí ya no puede declarar su conocido “non liquet” {“no está claro”} respecto a la veracidad de las escenas. Lo cual tampoco le llama demasiado la atención en el análisis de este historial, a diferencia de varios años atrás cuando elaboraba su teoría traumática; recordemos que allí declaraba jubiloso a Fliess haber finalmente encontrado su “fuente del Nilo”, la etiología de la histeria, es decir, una escena de seducción practicada por el padre en la infancia de la hija. Esto quería decir que si no hubo seducción efectiva, no habrá histeria. Primero está la vivencia, las fantasías serán secundarias. Así es como en la carta fechada el 2 de mayo de 1897, escribe a Fliess: “He obtenido por primera vez una vislumbre cierta sobre la estructura de la histeria. Todo se reduce a la reproducción de escenas. Unas se alcanzan directamente, otras, sólo a través de fantasías antepuestas. Las fantasías provienen de algo oído que se comprendió supletoriamente, desde luego son auténticas en todo su material”[12]. Entiendo que en vez de la palabra “supletoriamente”, podría haber dicho “con efecto retardado” {nachträglich}: en efecto, la fantasía ya se anteponía a la vivencia efectiva como acto del recuerdo propio… aunque lo primero son las escenas infantiles de seducción, pues Freud no duda en su carácter de realmente ocurridas. Esta convicción hace que Freud se esfuerce por situar temporalmente a qué edad ocurrieron las seducciones, para a partir de ahí establecer una complejo cuadro etiológico y psicopatológico[13].
Con el abandono de la teoría de la seducción –la escritura de “La interpretación de los sueños” sería el icono de tal renuncia, más allá de su declaración formal expresada a Fliess en la Carta 69[14]– y más aún lo que significó pensar lo originario (lo común o colectivo en todas las fantasías) en el Hombre de los lobos, lo que vuelve a estar en discusión para Freud es tal vez el estatuto del trauma en las neurosis, en que lo que sobresale, si se puede llamarlo así, es un trauma simbólico: unas escenas donde de algún modo está presente un sujeto que las pudo armar –con retazos de lo oído y lo visto- para la figuración del deseo. Aquí la realidad psíquica se impone para oscurecer la realidad material. Conocemos aún el peso de esta visión en el psicoanálisis; pienso sobre todo en el artículo titulado “trauma” que escribió Roland Chemama para el “Diccionario del psicoanálisis”: “(…) en conclusión, parece difícil, en el marco de la elaboración psicoanalítica, darle un valor demasiado grande a lo que es sólo del orden del acontecimiento. Los acontecimientos, sexuales o no, son siempre reelaborados por el sujeto, integrados al saber inconciente”[15]. Pero incluso el propio Lacan había hipotetizado un límite al recordar –y por ende, a la elaboración también- que él ubico como lo real que se opone a lo simbólico. Ese real es el registro que se intercala entre el demasiado pronto – demasiado tarde de la temporalidad nachträglich que inspiró la teoría de la represión freudiana. Hay que recordar en ese punto el caso “Emma”, que Freud trabaja en su “Proyecto de psicología”[16], para visualizar el alcance y la importancia de esa temporalidad traumática en la comprensión del síntoma histérico. El argumento central consistía en explicar cómo una experiencia de seducción en la infancia podía ser olvidada psíquicamente o, como se expresa Freud, puede quedar sujeta a una retranscripción {Umschrift} mnémica: lo fundamental no será el acontecimiento, sino su huella de memoria inconciente que, por así decir, retorna con ese efecto de retardo que le da esta nueva temporalidad psíquica. Esto era esencialmente el trauma psíquico. ¿Y qué era ese real que Lacan subraya con tanta vehemencia, por ejemplo, en su Seminario sobre “Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis”[17]? Tendría que coincidir con el hipotético momento de una represión originaria, la primera de todas las represiones que, clínicamente, Freud podía reconocerla como un “núcleo” de recuerdos, la primera capa de recuerdos de más difícil acceso. En los “Estudios sobre la histeria”, esa referencia sobre el “núcleo” es bastante clara: “En primer lugar estuvieron presentes un núcleo de recuerdos (recuerdos de vivencias o de ilaciones de pensamiento) en los cuales ha culminado el momento traumático o halló su plasmación más pura la idea patógena”[18].
Se comprende la exigencia clínica y teórica de Freud por volver a lo “originario”, por ejemplo, como hemos señalado, la construcción de una escena primordial en el caso del “Hombre de los lobos”, o la intelección más amplia sobre las “fantasías originarias”[19], es decir, aquello último de la subjetividad que se puede alcanzar por vía del análisis para llegar hasta lo más olvidado, pertenezca a la realidad individual o al orden filogenético (y entonces cultural, evidentemente), siendo esto muy importante de considerar cuando pensamos en “levantar la represión” como destino de la cura. Lacan lo llamó “lo real”, punto de llagada en la rememoración donde hay algo que ya no se mueve simbólicamente, que permanece fijo. Clínicamente se sabe de lo real por esa cualidad de “impreparación” y por lo tanto de resistencia temporal que siempre obligaría el retorno: la seducción es siempre prematura para el sujeto humano aún no preparado para poder entender, mientras que la represión siempre llegó tarde para decir que la sexualidad que ahí estuvo nos tomó por sorpresa. O para decir que hay un punto en la sexualidad que es imposible saber. Lo real, entonces, se opondría a la rememoración para hacerle resistencia.
Ahora bien, Ferenczi era freudiano, comparte la opinión sobre la importancia de la fantasmática inconciente. Ese punto no estaba en discusión, para Ferenczi no se trataba de devolver ingenuamente a la teoría traumática para demonizar a un padre perverso, pero sí de volver a pensar los traumas psíquicos para replantearse el lugar de la realidad material. Por ejemplo, Martin Stanton repara en un fragmento del “Diario clínico” donde Ferenczi deja en claro su postura, recordando una experiencia personal de seducción en el contexto de su “análisis mutuo” con su paciente Elisabeth Severn:
Me he sumergido hondamente en la reproducción de experiencias infantiles; la imagen más evocativa fue la vaga aparición de figuras femeninas, probablemente niñas sirvientes de mi niñez más temprana; luego la imagen de un cadáver, cuyo abdomen yo abría, presumiblemente en la sala de disección; vinculado a esto la loca fantasía de que yo estoy siendo empujado dentro de la herida del cadáver. Interpretación: el efecto retardado {Nachträglichkeit}[20] de apasionadas escenas, que presumiblemente alguna vez ocurrieron, en el curso del cual, probablemente, una empleada me permitió jugar con sus senos, pero luego apretó mi cabeza contra sus piernas, de modo que me asusté y sentí que me estaba sofocando. Este es el origen de mi odio a lo femenino: Yo quiero disecarlas por esto, esto es, matarlas. Es por esto que la acusación de mi madre: “Tú eres mi asesino” corta mi corazón y me conduce a 1) un compulsivo deseo de ayudar a cualquiera que esté sufriendo, especialmente mujeres; y 2) una evitación de las situaciones en las que tendría que ser agresivo. De este modo mi sentimiento más íntimo es que, de hecho, yo soy un tipo bueno, aunque con exageradas reacciones de rabia, incluso frente a ofensas triviales, y también con exageradas reacciones de culpa frente al más leve error.
Coincido con el comentario de Stanton, en el sentido de que aquí Ferenczi señala un complejo entramado entre la realidad material y la realidad psíquica, es decir, de que no hay ninguna certeza que las escenas de seducción hayan tenido lugar, ni siquiera es esa la principal preocupación de Ferenczi. En cambio, sí es importante para Ferenczi llamar la atención sobre aquél “efecto retardado” de la primera escena de seducción con la sirvienta, hasta la frase de la madre “Tú eres mi asesino”, que indudablemente no tuvo la misma significación para ella que para su hijo. El hilo conductor que encadena fantasmáticamente todas las escenas es el goce femenino, articulado con su modo tan peculiar de castración, cuestión que marcará invariablemente los destinos de Ferenczi con el otro sexo. La frase de la madre, indudablemente cruel para Ferenczi, ¿no tiene que ver también con ese goce femenino, del goce sobre su hijo que cae como una sentencia, sin dejar espacio para esa “creatividad” simbólica que tanto quiso reivindicar Winnicott? Se trata de un niño capturado en una fantasmática materna también “aprisionante”, como el recuerdo de la cabeza de Ferenczi entre las piernas de esa sirvienta. A estas “escenas de seducción”, Stanton las llama derechamente “recuerdo del abuso sexual”, y con razón, porque guarda fidelidad con la escritura del propio Ferenczi, para quien se tratan en realidad de seducciones incestuosas {Verfuhrungen}. En palabras de Stanton: “él no es receptor pasivo del “abuso”, sino que por el contrario, lo inicia; se le “permite” jugar con los senos de la empleada, pero luego ella responde de una forma que él no puede comprender, que desde luego lo asusta profundamente. El “abuso” por lo tanto representa una “confusión” {Sprachverwirrung} de los lenguajes de la ternura y de la pasión, y no una violación”[21]. En efecto, Ferenczi había distinguido las seducciones incestuosas de la violación sexual, siempre brutal: “En el caso de violación violenta (Vergewaltigung), el niño frecuentemente se refugia completamente en la fantasía inconciente y escinde o excluye el mundo externo; “el ataque como una rígida realidad externa cesa de existir y en un trance traumático el niño logra mantener la situación previa de la ternura” (3, p.162). En casos de seducción (Verführungen), la articulación entre los lenguajes de la ternura es más “confusa” (Ferenczi usa la palabra “verwirren”, que también significa enredada”)[22].
Pero esta “verwirren” hay que entenderla como la manera en que se entrama la realidad material con la realidad psíquica, no se trata de la prevalencia de una sobre otra, sino de la imposibilidad de pensar la una sin la otra. A propósito de esto, puedo mencionar el caso de una paciente que había sufrido el abuso sexual de parte de un chico en su infancia. Trae un sueño que se repite –en realidad ella asegura que es una pesadilla- y hay un elemento común: son velos, transparencias, algo trae de la mirada y el fracaso para poder esconder(se). Resulta que el padre, por las descripciones que hace un su relato, podía deducirse que era un voyeur: aparecía siempre disimuladamente, como en segundos planos, mirando por la ventana hacia el dormitorio o hacia el baño, donde ella se encontraba en su intimidad, ya sea desvistiéndose, o cuando estaba dándose una ducha, etc. ¿Cómo poder estar seguro que esa era una mirada “normal”, que todos los padres son así, que su modo de aproximarse a la hija no tiene nada de extraño? Es una pregunta que insiste en la sesión, y me parece que también es movilizada por el sueño en su contenido latente.
El punto de mayor elaboración de esta problemática lo alcanza Ferenczi en el texto ya citado, “Confusión de lenguas”, cuando escribe: “Las seducciones incestuosas se producen habitualmente de este modo: un adulto y un niño se aman: el niño tiene fantasías lúdicas, como por ejemplo desempeñar un papel maternal respecto al adulto. Este juego puede tomar una forma erótica, pero permanece siempre en el nivel de la ternura. No ocurre lo mismo en los adultos que tienen predisposiciones psicopatológicas, sobre todo si su equilibrio y su control personal están perturbados por alguna desgracia, por el uso de estupefacientes o de sustancias tóxicas. Confunden los juegos de los niños con los deseos de una persona madura sexualmente, y se dejan arrastrar a actos sexuales sin pensar en las consecuencias”[23]. Ferenczi escribe que la consecuencia más importante de estas “confusiones” es que se precipita una verdadera ruptura psíquica {clivaje}, que es también una ruptura en el lazo de confianza o de amor que el niño tenía en el adulto. Stanton apela a una condición que no siempre se la considera en psicoanálisis y que tiene que ver con una la ética hacia el niño y su sexualidad: “Es fácil presumir que el niño no tiene sexualidad, o que una experiencia de esta naturaleza [el abuso sexual] no tendrá ningún impacto sobre la vida “adulta”; pero esto traiciona la verdadera naturaleza del vínculo afectivo del niño con el mundo y le niega su derecho a negociar su propio camino a través de sus tragedias, así como también de sus placeres”[24].
Pero, paradójicamente –y este es el efecto del trauma ferencziano- ese niño se va a volver a ligar a ese adulto para conservar aún algún lazo de amor con él. Recordemos que ese adulto puede ser un padre, o en general, alguien que cuida al niño y que representa una figura de autoridad. Tal vez para conservar ese lazo –único lazo de amor a veces- y para poder continuar viviendo psíquicamente. Entonces el niño se adapta a esos padres, para convertirse en un “bebé sabio”; como apunta Ferenczi, se trata del niño que se convierte en el psiquiatra de sus padres. Otra de las modalidades de esa ligazón es lo que Ferenczi reconoce como una “identificación con el agresor” (con quien ocupa el lugar de victimario): el niño en adelante repite la misma agresión, la misma pasión que alguna vez vivió, bajo una modalidad de repetición que hace recordar la figura del “traumatizado de guerra”, discernida por Freud en su estudio de “Más allá del principio del placer”[25]. En los sueños traumáticos, por ejemplo, lo que llamaba la atención de Freud era una suerte de temporalidad actual: el aparato psíquico quedaba cautivo en la tarea repetitiva (que anticipaba su fracaso) por dominar la intromisión del estímulo externo, en otras palabras, por hacer de lo “externo” (el ruido de las bombas), algo “interno”.
Ferenczi subraya que se trata de una identificación que califica de ansiosa, porque seguramente está pensando en esa identificación como el resultado de un estado de desamparo psíquico {hilflosigkeit} que amenaza al niño. Por eso para Ferenczi había sido tan importante volver a pensar sobre la cualidad de la presencia del analista en la sesión de análisis: “Yo aguzaba el oído cuando los pacientes me acusaban de ser insensible, frío, y hasta cruel, y cuando me reprochaban ser egoísta, sin corazón y presuntuoso; también cuando me gritaban “Por favor, ayúdeme rápido, no me deje morir en la desesperación”[26]. Tal cual: el trauma para Ferenczi era esa ruptura psíquica que el propio sujeto experimenta como una ruptura en su capacidad para confiar en el otro, en este caso, en su terapeuta, en que no se va a volver a repetir la misma traición; y eso es lo que Ferenczi detectó y sobre lo que quiso mostrar, en todas las innovaciones técnicas que desafiaban la institucionalidad analítica. Aún más tímidamente que la propuesta de su “análisis mutuo”, dice lo siguiente: “Admitir un error conseguía para el analista la confianza del paciente”[27]. La responsabilidad de Ferenczi en la complejidad de esa clínica, hicieron que pudiera decir, inmediatamente después de su presentación en el Congreso de Wiesbaden, y de la reprobación general a su trabajo, “Renovarse o morir”[28]. La cuestión se jugaba para Ferenczi en su paso para ser “ferencziano”: cómo su personalidad y el resultado de su análisis propio hacían de él analista de sus pacientes, ahora ya no tenía por qué avergonzarse en admitir su deseo de curar.
Este “deseo de curar”, como posición ética en Ferenczi, tendría en el “análisis mutuo” su correlato técnico. No es difícil encontrar jirones de esta posición en las primeras correspondencias con Freud, por ejemplo, al regreso de su viaje por los Estados Unidos junto a él y a Jung para dictar unas conferencias en la Clark University, en Septiembre de 1909[29], Ferenczi le pide a Freud completa sinceridad respecto a su persona, después que hubiese ocurrido un impasse[30] entre ambos: “¡Este deseo de franqueza no era pura curiosidad! Lo entiendo principalmente como el derecho a decirse mutuamente todo o incómodo! (…) ¡Cuánto me habría aliviado si me hubiera dado una señal! ¿Sabe cuáles fueron las horas de nuestro viaje que con más agrado recuerdo? Aquellas que usted dedicaba a revelarme detalles de su personalidad y de su vida. Sólo entonces –y no durante las conversaciones científicas- me sentía liberado de mis inhibiciones como un “compañero igual”, como usted deseaba que fuera y como a mí siempre me habría gustado ser”[31]. Y en la misma carta, tal vez la revelación más importante: “Usted me dijo que el ψA era una ciencia de hechos e indicativos que no debían traducirse a imperativos porque sería paranoico (…) La primerísima consecuencia de este conocimiento, si existe en dos personas, es la de que no se avergüencen el uno del otro, no se oculten nada y se digan la verdad sin el peligro de la ofensa o con la firme esperanza de que no puede haber dentro de la verdad ninguna ofensa duradera”[32].
Ahora bien, el concepto de Ferenczi de ruptura psíquica o clivaje es interesante para pensar el trauma en su relación muy estrecha con su concepto de confusión, y por lo tanto, con la posición del Otro. La consecuencia, dice, es una sensación de “pánico” (que hace recordar el derrumbe –“breakdown”- traumático en Winnicott): “1) El padre de R.N., después que él la sedujo, etc., la castiga e insulta. Inconcebible (como realidad). Sueño sobre un cofre donde han introducido más resortes de cama de los que puede contener. Se parte – en pedazos (estalla)”[33].
¿Es esta “situación insoportable”- como la llama Ferenczi, y que lleva a esta ruptura psíquica- la hiflosigkeit freudiana? La pregunta tiene valor, porque además representaría la apuesta de Ferenczi por llevar las concepciones de Freud al plano de la clínica. Recordemos que Freud trabajó agudamente este concepto en “Inhibición, síntoma y angustia”[34], para representarse una situación primera de desvalimiento psíquico por la pérdida de la madre (del campo perceptivo del lactante). Freud pone cada pérdida al lado de cada desarrollo psíquico del yo, desde la angustia más “arcaica” por la pérdida de la madre –por lo tanto, el desamparo que encuentra al niño en el estado de mayor fragilidad-, hasta la angustia de castración, de naturaleza fálica. En todo caso, queda por preguntarse lo que ocurre con sujetos que parecieran estar insistentemente en situación de desamparo psíquico, en una suerte de regresión permanente y profunda. Uno de los motivos del quiebre de Freud con Ferenczi… y de Granoff con Lacan, es lo controvertido del wirklich {que puede traducirse como “verdaderamente”}; Ferenczi escribía: “si mantenemos nuestra fría actitud educacional, incluso cara a cara con un paciente opistotónico [a saber, alguien cuyo cuerpo está extremadamente tenso y ansioso], rasgamos a jirones el último hilo que lo conecta a nosotros. El paciente fugado dentro de su trance es verdaderamente un niño quien no se interesará por reaccionar a las explicaciones intelectuales, sino tal vez sólo a la simpatía maternal; sin esto, se siente solo y abandonado en sus principales necesidades”[35]. Esta es la postura de Ferenczi que generó tanto ruido en Freud o en Lacan, como lo muestra un pasaje de la historia entre Granoff y Lacan: “No deja de ser cierto que cuando mostraba, sin velarla, mi incertidumbre en cuanto a la respuesta que debía darse a la pregunta: ¿El paciente es verdaderamente el niño que se queja en nuestro diván? Lacan, quien había respondido con anticipación, y en otro lado: “Usted nos quiere engañar, no pensará usted que puede hacernos creer que es un bebé el que berrea en su diván”, Lacan, digo, se puso furioso, me dio la espalda y se negó, esa noche, a estrecharme la mano. Primer trueno en el cielo hasta ese momento sereno de mis relaciones con Lacan. Yo acababa de hacer, sin saberlo, lo que Ferenczi había hecho, con el artículo que yo estaba escribiendo en ese mismo momento, sin haberlo traducido yo mismo –era mi mujer la que lo estaba traduciendo-, a saber la Confusión de lenguas, que le valió a Ferenczi la censura y la condena”.[36]
El lugar del Otro en lo traumático y la contribución de Winnicott
¿Qué se traumatiza para el niño cuando se confunden los lenguajes de la ternura y de la pasión en el abuso sexual que comete el adulto protector? Ricardo Rodulfo, en su excelente estudio sobre el pensamiento de Winnicott[37], nos trae el caso de un niño que pudo ver en su propia consulta, y que había sido abusado sexualmente por su padre. El niño en su primera sesión se pone a dibujar “unas figuras de animales extremadamente toscas, caricaturizadas (pese a que es un niño de dibujos mucho más complejos). Dice a continuación que uno de ellos es el padre, “que no entiende nada de nada” (…) el niño está aludiendo a alguien que no quiere entender nada de nada; sobre todo, no quiere saber nada de nada del otro y de que el otro es, en este caso, su hijo”[38]. El niño intentaría expresar en su dibujo el no reconocimiento de una alteridad paterna deseante. La cuestión de la alteridad es reconocida por Rodulfo como uno de los ejes argumentativos en el pensamiento de Winnicott y tiene que ver con el lugar del Otro (Rodulfo dice, “la Otra”, aludiendo evidentemente al lugar materno) en la construcción de una subjetividad, que no es ni exactamente lo “externo” ni el “mundo interno”, ni la realidad psíquica ni la realidad material[39]. Para volver a la hipótesis winnicottiana, se trata de la creación del espacio transicional: el niño “transiciona” -con la ayuda de otro que facilita– hacia la primera relación de objeto. Aquí, es el “entre” la categoría ontológica (Heideggeriana) que se revela en toda su importancia. Pero ese reconocimiento del otro necesita la presencia real de otro humano: cuestión que ya desafía el paradigma de la mónada y todo lo que se designa en psicoanálisis bajo el nombre de “fijación”: “La fijación de ese paradigma, el de un ser originariamente aislado, es aún más inevitable si se tiene en cuenta que la teoría de la líbido intensifica este aislamiento al desdoblarlo, imaginando primero un estado autoerótico sin referencia subjetiva alguna, al que seguiría un segundo estado narcisístico centrado en un Yo[40]”.
Para pensar lo fronterizo, Winnicott contribuye con lo que denomina objetos y fenómenos transicionales, se trata de aquella “zona intermedia de experiencia” que es interior y exterior a la vez. Aclara que no es un objeto propiamente tal, y subraya de nuevo el término de “experiencia” –no hay experiencia si no hay otro que la anime-, en términos de Winnicott: “no me refiero exactamente al osito del niño pequeño, ni al uso del puño por el bebé (pulgar, dedos). No estudio específicamente el primer objeto de las relaciones de objeto. Mi enfoque tiene que ver con la primera posesión, y con la zona intermedia entre lo subjetivo y lo que se percibe en forma objetiva”[41]. La pregunta que recorre Winnicott es por las formas de estar (y no estar) con el otro. Puedo señalar como ejemplo el análisis con una paciente adulta que había sido violada en su infancia por un auxiliar de su colegio, situación que nunca pudo ser dimensionada en su gravedad por los adultos, ni por los padres, ni por los directivos del colegio. Acaso el trauma tenga que ver más con esta “negligencia” o dificultad institucional y de los adultos para volver a restituir una continuidad subjetiva –lenguaje de la ternura, diría Ferenczi- que con las resonancias “fanstasmáticas” a posteriori, que pudo tener ese acontecimiento, para ella. Esta última alternativa –lo fantasmático de cada cual- implica una mirada de lo traumático a partir de la posibilidad para tomar una distancia a posteriori en el recuerdo de lo que pasó realmente. Habría que pensar que la palabra escogida por Winnicott, “restitución”, refiere al reconocimiento de un daño ocasionado sobre una parte del mundo infantil (sobre el jugar, dirá Winnicott). A propósito de esta intuición, recuerdo una sesión muy significativa que ahora puedo interpretar de nuevo. Ella había agarrado un cojín y había estado estrujándolo toda la sesión, eso pasaba así todas las sesiones. Un día quiso hablar del cojín, y se le ocurrió bautizarlo como “Wilson” (en honor a la pelota de marca “Wilson” que Tom Hanks, en su papel de intérprete de la película “El náufrago” {The Shipwrecked}, había escogido para poder seguir hablando). Cuando termina la sesión me dice, sonriendo, “te dejo a Wilson”. Y yo me quedo entonces con el cojín mientras ella traspasa la puerta para salir de la consulta. Pensando ahora el caso, yo siempre me preocupaba antes de la sesión que ella pudiera tener a mano ese cojín –siempre era el mismo-, me parece que yo sabía de alguna manera que era la posibilidad que ella había encontrado para estar en la sesión. El acto de entregarme el cojín lo interpreto menos como una fantasía proyectiva (que rezaría: “ahora soy yo el que necesitaría de Wilson”), que como la decisión de hacerme participar de su juego, que yo soy alguien para ella que también puedo jugar, además de permitirle jugar a ella misma, para volver a recuperar la confianza. Podemos jugar a que yo también puedo necesitar de Wilson. Todos conocemos el argumento central de la película “La vida es bella”[42]; en medio de una guerra terrible, el padre intenta con su hijo hacer juego con eso. Lo consigue por un tiempo, hasta que finalmente cae esa ilusión. Así mismo, Rodulfo toma el ejemplo de Winnicott en el caso del “Niño de la cuerda”[43], para subrayar esta misma cuestión: “Uno es la escena del ahorcamiento, cuando el niño juega al suicidio. El padre va la jardín, lo descubre “ahorcado”, y hace como si no viera nada por un buen rato, hasta que el chico se cansa y pasa a otra cosa. La madre, sumida en su depresión, no puede, sólo puede “ver” lo más terrible. Pero a la vez, “ahorcándose”, el niño hace una cierta tentativa de curación: invierte su situación traumática, juega a que él se ausenta para la madre, que a su turno no es capaz de reconocer el juego y se angustia masivamente”[44]. Frente a esta madre, el niño puede tomar el camino de la adaptación: adaptarse psíquicamente a la angustia de la madre, como un modo de sobrepasar lo traumático, el quiebre de ese espacio de juego que ya era un intento de elaboración de la puesta en escena de, probablemente, el ahogo materno. Esa adaptación –todo lo contrario de una salida “creativa”-, Winnicott la denomina falso self, y representa el fracaso del espacio potencial como una experiencia de un “otro además de mí” {“another than me”}. Sin la intención –equivocada, por lo demás- de querer ubicar a Winnicott como un continuador de Ferenczi (algo así como un post-ferencziano), podemos señalar que esta problemática ya la había anticipado este autor cuando, en ese texto tan controversial “Confusión de lenguas” nos llamaba la atención sobre una ruptura psíquica y la posición de sumisión y sometimiento que adopta el niño frente a las violencias de los adultos (recordemos el sueño del “bebé sabio” o la identificación con el agresor), ¿para conservar el lazo de amor consustancial a toda sexualidad infantil?
En cuanto al abuso sexual como experiencia “catastrófica” que llega al niño, habría que explorar la idea de un contrato perverso impuesto por el adulto que puede dominar sobre la fragilidad infantil, para alcanzar por esa vía, su goce. Además, es lo que clínicamente se presenta –como repetición y con insistencia- en los relatos que se oyen en la sesión, por ejemplo, cuando se escucha decir: “él buscaba que fuésemos como cómplices”. La transferencia es, por así decir, la caja de resonancia de esa problemática, cuando la relación analítica siempre puede pervertirse, y el analista cambiar las reglas del juego. Patrick Guyomard[45], inspirado en el texto ferencziano, destaca los análisis que se encuentran en una suerte de callejón sin salida. Ocurre que los pacientes simplemente no pueden confiar ni en la palabra ni en la presencia del analista; la palabra analítica no pone en marcha el hilo asociativo que se espera en el trabajo rememorativo, esa palabra tiene más bien el valor de cuestionar la viabilidad del encuentro terapéutico como tal. Esta es una referencia clínica útil para interpretar cómo una paciente se inquietaba cuando descubrió en la sesión que el basurero ya no estaba en el mismo lugar de antes, había sido movido (efectivamente yo lo había cambiado de lugar). La pregunta que me dirigía era cuándo iba a dejar ese basurero en el lugar de siempre. Esta observación permite a Guyomard cuestionar radicalmente el lugar del analista: “En aquélla configuración, para emplear términos de Lacan, el analista no es tanto en el lugar del objeto causa del deseo, se le exige otro trabajo, es solicitado, interrogado en su capacidad para estar de una manera fiable, aseguradora, de una manera que no sea perversa, de un modo que esté protegido de los efectos de una pasión destructora. Es el lazo psíquico lo que está en cuestión mucho más que el contenido de las fantasías”[46].
Verdaderamente lo que se impone en el trabajo analítico en estos casos es una huella traumática que para Ferenczi parte con esa “confusión”: algo de la “pasión” (y también de una “posesión”) de esos adultos irrumpe en el espacio psíquico del niño. La pasión es todo lo que tiene que ver con el orden de la violencia, entendiendo por ello, lo que se impone arbitrariamente en la experiencia de playing, sea que tenga que ver con el ejercicio de la sexualidad infantil –siempre “perversa polimorfa”[47]– o no. Hay que recordar la frase de la madre que le llega a Ferenczi como una destrucción de su confianza en sí misma: “Tú eres mi asesino”. Debo señalar que una paciente refiere con más claridad que yo esta idea: contaba que a los siete años jugaba con su papá, “yo estaba saltando arriba de él, riéndome, él también, cuando pasó algo raro, porque me tocaba de una manera extraña”. No puedo desplegar aquí cabalmente los estragos que provocó en ella los abusos sexuales de su padre, además –o principalmente- de la experiencia de soledad que continuaba reviviendo en sesión, de un imperativo para silenciar lo que pasó, secreto que “debería” conservar, para no destruir a su familia, ni para atormentar más a una madre ya atormentada. Alguna vez pudo hablar a su madre sobre lo que había pasado con su padre, ella en ese momento la trató de mentirosa y de traicionera. La conclusión de Ferenczi para zanjar su posición frente a lo que hace trauma llega casi al final de su Diario clínico: “A la confusión traumática sólo se llega, las más de las veces, cuando ataque y respuesta son desmentidos por el adulto cargado de culpa, y se los trata como si fueran algo punible”[48].
Para Winnicott lo traumático no tiene que ver con la sexualidad prematura bajo el modelo arquetípico de la seducción, no se avanza un solo paso cuando se plantea, por ejemplo, que la sexualidad humana es por sí misma traumática. En vez de eso, prefiere ligar la idea del trauma al contexto familiar directo del niño. En su artículo “El concepto de trauma en relación con el desarrollo del individuo dentro de la familia”[49], propone que lo familiar brinda “una protección contra el trauma”[50], además de su idea, muy fuerte, del trauma como una falla ambiental, como una intrusión “externa” (en realidad se trata de una intrusión que interrumpe la función materna: hemos visto lo caduca de las oposiciones externo/interno en el pensamiento de Winnicott) que atenta sobre la experiencia temprana de omnipotencia en el bebé. Esta experiencia de omnipotencia, según lo que apunta Rodulfo, nada tiene que ver con el concepto tradicional de omnipotencia en psicoanálisis; al contrario, en Winnicott “pasa de ser un mecanismo de control mágico, distorsivo y de fines esencialmente defensivos a ser pensado como la condición misma de la dimensión creadora del psiquismo”[51]. En Winnicott todos los conceptos están emparentados: lo “creativo” es la capacidad que tiene el niño de poder jugar, y el juego sólo puede desplegarlo cuando la madre puede sostener la paradoja de una no presencia presente. Es la capacidad que tiene el niño de jugar de espaldas a la madre, y correlativamente, es la capacidad que tiene la madre para tolerar, para no interrumpir el proceso creativo del niño; se trataría de un “jugar a la ausencia sin estarlo en absoluto”[52]. De una madre que puede hacer holding con su niño. Esta cuestión del holding, como lo apunta Pontalis en su bello prólogo a “Realidad y juego”, es el uso que hace Winnicott de los participios sustantivos, para destacar el movimiento de “un proceso que se está realizando”[53]. Lo mismo ocurre con la palabra play, para diferenciarla del game; playing, es referirse al juego que se está desarrollando libremente, y no “game”, que más bien alude a un juego reglado, normado externamente. Incluso, apunta Pontalis: “Se podría afirmar, sin excederse, que todo el libro [“Realidad y juego”] está destinado a que el lector detecte dicha “evidencia” y extraiga las consecuencias”[54].
En el curso de su terapia, para una paciente volver a evocar el recuerdo de la escena donde fue violada sexualmente a los diez años es verdaderamente aventurarse en una suerte de “vacío” –así lo denomino porque así me llega su experiencia-, precipicio sin fin, en que la angustia parece llevarse todo. Pienso la experiencia traumática del breakdown que apunta Winnicott: una caída abajo de lo psíquico, y esto es mucho más que una experiencia de angustia neurótica. La paciente evoca un cuento que leyó de un autor que se preocupa de la “resiliencia”: en pleno holocausto nazi, es el relato de una niña que había sido arrojada a una fosa junto con su madre, pero llega su padre para rescatarla, la niña había sobrevivido. ¿No es aquél relato una alusión a la trasferencia también? Pero una apelación a la transferencia en su sentido winnicottiano. Ella no habla de una experiencia de violencia cualquiera (la violación); al ponerlo en términos de un relato del holocausto entrega la pista de algo de la relación interpretable en términos de una alteridad, y no simplemente habla del otro en términos de un enemigo o un rival, es otro el plano de destrucción que ella quiere denunciar que tiene más que ver con una de-subjetivación. Rodulfo, guiado por la lectura de Winnicott capta esta diferencia, cuando señala que: “los judíos no eran el enemigo de los nazis, eran un objeto no humano a aniquilar”.[55] Me parece que la reseña anterior abre la pregunta por los contextos familiares o socio-históricos o incluso institucionales que cruzan la sesión analítica, a la vez es una nueva problematización de lo traumático como un avasallamiento de una realidad psíquica posible por una destrucción del lazo con el otro: lo que se destruyó en la violencia es la posibilidad de llegar al otro, en el sentido del holding; a ello se dedicó Winnicott, cuando quiere reivindicar lo que Freud había llamado “realidad material” en su introducción a “Realidad y juego”: “Pareciera que se hubiese olvidado ese territorio del desarrollo y la experiencia individuales, a la que se concentraba la atención en la realidad psíquica, que es personal e interior, y en su relación con la realidad exterior o compartida. La experiencia cultural no ha encontrado su verdadero lugar en la teoría empleada por los analistas en su trabajo y su pensamiento”[56].
Credibilidad y negación
En su “Diario clínico” Ferenczi nos presenta el caso de una paciente que cuenta que su padre, siendo niña, de pronto le hace una “demanda de amor”, cuestión que sustentaría la “realidad de las fantasías de violación”. Ocurre que ese episodio traumático en la vida de esta paciente se revive en la trasferencia con Ferenczi donde lo que pide es ser creída en lo que pasó: “Lo que ella espera de mí es 1) creencia en la realidad del episodio, 2) tranquilidad de que la considero inocente, 3) e inocente aunque se averiguara que con ocasión del ataque obtuvo una satisfacción enorme y entregó a su padre su admiración. 4) La seguridad de que yo no me dejaría arrastrar a una pasión semejante”[57]. Para Ferenczi, lo que hace traumático el abuso fue “la sordera y ceguera de la madre”[58], entonces él consideraba que no podía instalarse transferencialmente desde ese lugar, para volver a denegar esa realidad y de paso, hacerse cómplice del abuso con la consecuente culpabilización. “¿Usted me cree, no es verdad?”, esta pregunta acecha a muchos pacientes, aunque no puedan formularla explícitamente; pero entonces, ¿qué ocurre si vuelve a encontrarse con esa misma denegación de la realidad? Ferenczi lo dice con claridad: “si el niño se recupera de la agresión, siente una confusión enorme; a decir verdad ya está dividido, es a la vez inocente y culpable, y se ha roto su confianza en el testimonio de sus propios sentidos”[59]. Muchos pacientes adultos recuerdan el abuso con responsabilidad propia: “no hice nada para detenerlo”, expresión que descubre una posición subjetiva donde de nuevo está la confusión: entre su sexualidad infantil y la perversidad del adulto, cuyo síntoma más llamativo es la culpa.
La cuestión de la credibilidad pienso que tiene que ver con un movimiento de afirmación {Bejahung} que viene del Otro al niño para sostener el ser, que a su vez tiene mucho más que ver con el self winnicottiano[60] que con el yo entendido como mecanismo defensivo. Por el contrario, la negación de la realidad puede tener efectos psicotizantes para un sujeto que está en esa tarea de afirmación de la propia imagen que se ancla en el cuerpo fragmentado, lo cual también hace pensar en la función del testigo, ángulo que trabajan en profundidad Davoine y Gaudillière: “Cuando se le dice a alguien “tú no ves lo que estás viendo, “no, no sientes lo que estás sintiendo, “no, no escuchaste lo que escuchaste”, eso forma parte de la psicopatología de todos nosotros, pero hay veces en que esa negación toca puntos vitales en la existencia”[61].
En esta misma vía Freud, en una obra más o menos tardía, “La negación”[62] {Die Verneinung} explora un particular modo de rechazo del inconsciente, cuando el paciente dice, por ejemplo “Ahora usted pensará que quiero decir algo ofensivo, pero realmente no tengo ese propósito”[63]. En otras palabras, la negación es el rechazo mediante el juicio de la realidad psíquica. En un breve pasaje de este texto, Freud es bastante claro para señalar la importancia de que la realidad exterior provea lo necesario para nutrir la realidad psíquica: “La experiencia ha enseñado que no sólo es importante que una cosa del mundo (objeto de satisfacción) posea la propiedad “buena”, y por tanto merezca ser acogida en el yo, sino también que se encuentre ahí, en el mundo exterior, de modo que uno pueda apoderarse de ella si lo necesita”[64].
Este texto puede ser útil para pensar en los traumas intergeneracionales y los traumas dentro de la familia. Lo traumático sería aquél espacio (¿psíquico?) de silencio que se transmite a la generación siguiente; algo así como un vacío o agujero sin representación. Para la generación anterior, ese vacío tuvo que ver con la imposibilidad de elaborar psíquicamente una realidad insoportable. Podemos pensar en situaciones de guerra, de holocausto, de las mayores violencias que se oponen a la posibilidad de un acto rememorativo; más cerca, podemos pensar en las historias de abuso o de violación sexual que pertenecen a los padres o a los abuelos. ¿Por qué algunas familias parecieran estar marcadas por el abuso sexual, que se repite luego –ominosamente- en los propios hijos? Sabemos que hay familias donde hay un miembro sobre el que se carga esa función de retorno (no en la modalidad simbólica del síntoma – malestar de los padres), sino como real, retorno del abuso real. Abraham y Torok[65] dirían que ese niño es un “criptóforo”, lleva la marca silenciosa de un crimen cometido por otros, pero no dicho. Se trata de una realidad negada, una cripta. No es una realidad psíquica prohibida (en lo inconciente), esa “Realidad” exige ser pensada en otro estatuto metapsicológico, como algo que principalmente debe permanecer oculto, inconfesable: “¿Cómo deshacerse del crimen que pesa con el peso de la realidad? (…) “Sentarse a la mesa”[66] ¡qué delicada comida! El sueño de todo criptóforo. De hecho, ¿no acude además al analista con el fin de denunciarse?”[67].
Aperturas
La escritura de Ferenczi es un “fresco”, una obra abierta a reformulaciones que puede actualizarse en el trabajo con los pacientes de hoy. También es un “fresco” por la nitidez de la presencia de su autor con su clínica. El contexto histórico (sobre todo la “Confusión de lenguas”) la hace aún más relevante: advierte al lector que no está frente a una obra común, sino que tiene delante suyo una apuesta revolucionaria que quiso ser censurada. Porque es una obra crítica con los propios analistas que no han sabido sopesar un lado de sus pacientes que es incómodo y que resiste al trabajo analítico, un lado que hay que reconocer como una huella traumática que, al modo de una infiltración (un teratoma[68], dice Ferenczi) convive con la neurosis. Hemos visto cómo esa huella se la puede articular con el concepto de “confusión”, una nueva forma de pensar los traumas psíquicos. El reconocimiento incómodo de eso traumático es un desafío para la técnica analítica y para la posición del analista.
La sexualidad infantil no puede concebirse como un constructo cerrado sobre sí mismo; al contrario, es el adulto el que debe hacer holding para que el niño pueda sostener una posición deseante. El abuso sexual es un fenómeno paradigmático de cómo el adulto irrumpe violentamente sobre la sexualidad del niño pero sobre todo contra el niño como otro para quedar reducido a nada más que objeto. Nada que ver con la “madre suficientemente buena” que pensó Winnicott: aquella que podía jugar con su niño a estar presente, ausentándose. Lo que resultaría traumáticamente destruido en el abuso sexual es la confianza que el niño tiene en el adulto, que puede figurarse como el espacio de juego winnicottiano.
Este trabajo también puede ser útil para pensar en cómo las familias tramitan la sexualidad: entre los padres y entre los padres con los hijos. Aquella “sordera y ceguera” para denunciar el abuso, que Ferenczi localiza como lo más traumático, hace preguntarse por los modos de perversión que operan en esa desmentida, donde el niño de nuevo aparece como mero instrumento pero con la responsabilidad de sostener el secreto. Esta configuración se actualizaría traumáticamente en la transferencia analítica, como una dificultad para el propio paciente para sostener esa posición. Por el contrario, lo que insiste en la sesión es la problemática del niño no creído, del niño culpable, del adulto que aparentemente no vio ni escuchó nada, del niño que aún puede someterse a la tiranía del adulto (¿y del analista?) si eso significa conservar ese lazo o del niño que no puede hacer su experiencia de una transferencia de amor porque fue traicionado. Ese es el paciente que verdaderamente {wirklich} es un niño.
Bibliografía
ABRAHAM, N. & TOROK, M. (2005). La corteza y el núcleo. Buenos Aires: Amorrortu.
CHEMAMA, R. & VANDERMERSCH, B. (2004). Diccionario del psicoanálisis. Buenos Aires: Amorrortu.
DAVOINE, F. & GAUDILLIÈRE, J.-M. (1998). Psicosis y lazo social. Curso de actualización docente en psicoanálisis. Facultad de Psicología. Universidad de la República Oriental del Uruguay.
FERENCZI, S. (1984). Confusión de lenguas entre los adultos y el niño. Formato electrónico. En Obras Completas. Tomo IV, Cap. IX. Madrid: Espasa-Calpe.
—————— (1985). Sin simpatía no hay curación. El diario clínico de 1932. Buenos Aires: Amorrortu.
FERENCZI, S. & FREUD, S. (2001). Correspondencia completa. (1908-1911). Vol. I.1. Madrid: Editorial Síntesis.
FREUD, S. (1986). Cartas a Wilhelm Fliess 1997-1904. Buenos Aires: Amorrortu.
————– (1991). “Proyecto de psicología (1950[1895])”, en Obras Completas, Volumen I. Buenos Aires: Amorrortu.
———————– “Fragmentos de la correspondencia con Fliess (1950 [1892-99])”, en Obras Completas, Volumen I. Buenos Aires: Amorrortu.
———————– “Estudios sobre la histeria (1893-95)”, en Obras Completas, Volumen II. Buenos Aires: Amorrortu.
———————– “Conferencias de introducción al psicoanálisis (1916-17)”, en Obras Completas, Volumen XVI. Buenos Aires: Amorrortu.
———————– “De la historia de una neurosis infantil (1918 [1914])”, en Obras Completas, Volumen XVII. Buenos Aires: Amorrortu.
———————- “Más allá del principio de placer (1920)”, en Obras Completas, Volumen XVIII. Buenos Aires: Amorrortu.
———————- “La negación (1925)”, en Obras Completas, Volumen XIX. Buenos Aires: Amorrortu.
———————- “Inhibición, síntoma y angustia (1926 [1925])”. (Pp.71-161), en Obras Completas, Volumen XX. Buenos Aires: Amorrortu.
FERNÁNDEZ, A. M. (2001). Instituciones estalladas. Buenos Aires: Eudeba.
GRANOFF, W. (2004). Lacan, Ferenczi y Freud. México: Editorial Psicoanalítica de la Letra.
GUYOMARD, P. (2008). “Seminario: Clínica del superyó y de la sexualidad en el psicoanálisis contemporáneo”. Conferencia inédita, pronunciada los días 1, 2 y 3 de septiembre de 2008 en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.
LACAN, J. (2007). El Seminario de Jacques Lacan. Libro 11: Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. Buenos Aires: Paidós.
RODULFO, R. (2009). Trabajos de la lectura, lectura de la violencia: lo creativo-lo destructivo en el pensamiento de Winnicott. Buenos Aires: Paidós.
STANTON, M. (1997). Sándor Ferenczi. Santiago de Chile: Instituto de Desarrollo Psicológico, Indepsi.
WINNICOTT, D. (1993). El concepto de trauma en relación con el desarrollo del individuo dentro de la familia. En Winnicott, D. Exploraciones psicoanalíticas I. Buenos Aires: Paidós.
——————— (1993). “La cuerda: Una técnica de comunicación (1960)”. En Winnicott, Los procesos de maduración y el ambiente facilitador. (Pp.200-206). Buenos Aires: Paidós.
——————— (2003). Realidad y juego. Barcelona: Gedisa.
[1] En particular lo abordo en mi estudio de tesis “Lecturas psicoanalíticas de lo traumático. Hacia una comprensión del abuso sexual como problemática clínica, a partir del análisis de un caso”. Tesis para optar al grado de Magíster en Psicología Clínica de Adultos, Universidad de Chile, 2010.
[2] Véase por ejemplo las cartas del 17 y 30 de noviembre de 1911 (en Ferenczi, S. & Freud, S. Correspondencia completa 1908-1911).
[3] Ferenczi, S. “Confusión de lenguas entre los adultos y el niño”.
[4] En un telegrama de Freud enviado a Eitingon el 2 de septiembre de 1932 (el Congresos se celebraría al día siguiente), le escribe: “El artículo no tiene interés, y para colmo es zonzo”. Citado en Granoff, W. Lacan, Ferenczi y Freud, p.102.
[5] Citado por Judith Dupont en el prólogo a Ferenczi, S. Sin simpatía no hay curación, p.20
[6] Stanton, M. Sándor Ferenczi, p.51.
[7] Granoff, W. Ídem, p.102.
[8] Freud, S. “Conferencias de introducción al psicoanálisis (1916-17)”, en Obras Completas, Volumen XVI, Pp.337-8.
[9] Freud, S. “De la historia de una neurosis infantil (1918 [1914])”, en Obras Completas, Volumen XVII.
[10] Freud, S. Ídem, p.20.
[11] Freud, S. Ídem. Pp.20-21.
[12] Freud, S. (1986). Cartas a Wilhelm Fliess 1887-1904, p.254.
[13] Véase, por ejemplo, la carta del 6 de diciembre de 1896 (conocida como la “Carta 52”), donde explica cómo la defensa patológica (represión) acaece cuando la vivencia sexual ocurre antes que estuviese completado el aparato psíquico. La no coincidencia entonces entre desarrollo sexual madurativo y la prematuriedad de la experiencia era el fundamento de la represión. (en Freud, S. Cartas a Wilhelm Fliess1887-1904).
[14] Fechada el 21de septiembre de 1897: “(…) y enseguida quiero confesarte el gran secreto que poco a poco se me fue trasluciendo en las últimas semanas. Ya no creo más en mi neurótica” (Freud, S. “Fragmentos de la correspondencia con Fliess (1950 [1892-99])”, en Obras Completas, Volumen I, p.301.
[15] Chemama, R. & Vandermersch, B. Diccionario del psicoanálisis, p.687.
[16] Freud, S. “Proyecto de psicología (1950 [1895])”, en Obras Completas, Volumen I.
[17] Lacan, J. Seminario 11: Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis.
[18] Freud, S. “Estudios sobre la histeria (1893-95)”, en Obras Completas, Volumen II, p.293.
[19] Recordemos que Freud menciona tres: “la observación del comercio sexual entre los padres, la seducción por una persona adulta y la amenaza de castración”. En Freud, S. “Conferencias de introducción al psicoanálisis (1916-17)”, en Obras Completas, Volumen XVI, p.336.
[20] La edición Amorrortu del “Diario clínico” (Ferenczi, S. Sin simpatía no hay curación, p.108) traduce aquí “repercusión de las escenas apasionadas” en vez de “el efecto retardado de apasionadas escenas”, que es la traducción de Stanton. (en Stanton, M. Sándor Ferenczi)
[21] Stanton, M. Ídem, p.110.
[22] Ídem, p.114. Lo que aparece entre comillas en la cita: ““el ataque como una rígida realidad externa cesa de existir y en un trance traumático el niño logra mantener la situación previa de la ternura” (3, p.162)”, es la traducción directa del alemán que trabaja Martin Stanton, y corresponde al volumen tres de las Obras Completas de Ferenczi, reunidas bajo el título “Arbeiten aus den Jahren 1908-1933”.
[23] Ferenczi, S. “Confusión de lenguas entre los adultos y el niño”, p.4.
[24] Stanton, M. Ídem, p.115.
[25] Freud, S. “Más allá del principio de placer (1920)”, en Obras Completas, Volumen XVIII.
[26] Ídem, p.1
[27] Ídem, p.3
[28] En Granoff, W. Ídem, p.106.
[29] Se las encuentra reunidas en las Obras Completas bajo el título de “Cinco conferencias sobre psicoanálisis (1910 [1909])”, Volumen XI.
[30] Contamos con la versión de Ferenczi que intercambiara con Groddeck en una correspondencia muy posterior (carta del 24/12/1921): “Freud me parecía demasiado grande, demasiado padre. A consecuencia de ello, en Palermo, donde pensaba redactar conmigo el famoso ensayo sobre la paranoia (Schreber), el primer día de trabajo, cuando se disponía a dictarme, me levanté de un salto en un repentino arrebato de rebelión y le dije que eso no era trabajar juntos, si él simplemente me dictaba. “Pero bueno, ¿así es usted?”, contestó asombrado. “Por lo visto se lo quiere quedar todo”. Eso es lo que él dijo y desde ese día trabajaba todas las noches solo” (en Ferenczi, S. & Freud, S. Correspondencia completa 1908-1911, p.258).
[31] Fereczi, S. & Freud, S. Ídem, p.262.
[32] Ídem, p.263.
[33] Ferenczi, S. Sin simpatía no hay curación, p. 174. Pensemos en una película como “Shine” (del director Scott Hicks) que retrata la vida del pianista David Helfgott, y la relación tan particular entre su psicosis y la relación infantil con un padre tiránico y amoroso al mismo tiempo.
[34] Freud, S. “Inhibición, síntoma y angustia (1926 [1925])”, en Obras Completas, Volumen XX.
[35] Stanton, M. Ídem, p.139.
[36] Granoff, W. Ídem, Pp.101-2.
[37] Rodulfo, R. Trabajos de la lectura, lecturas de la violencia.
[38] Ídem, p.173.
[39] Ana María Fernández denuncia la caducidad de las clásicas oposiciones como interioridad/exterioridad o sujeto/objeto, que intentarían una definición de subjetividad, pero bajo el sesgo de un paradigma racionalista-dualista. Para esta autora es imposible pensar la subjetividad desarraigada de los contextos socio-históricos que la producen. (en Fernández, A. M. Instituciones estalladas, p.313).
[40] Rodulfo, R. Ídem, p.179.
[41] Winnicott, D. Realidad y juego, p.19.
[42] “La vita è bella”, del director Roberto Benigni.
[43] Winnicott, D. “La cuerda: Una técnica de comunicación (1960)”. En Winnicott, D. Los procesos de maduración y el ambiente facilitador.
[44] Rodulfo, R. Ídem, p.101.
[45] Guyomard, P. “Seminario: Clínica del superyó y de la sexualidad en el psicoanálisis contemporáneo”.
[46] Guyomard, P. Ídem.
[47] El lenguaje de la ternura del niño no se contrapone a la sexualidad infantil, entendida por Freud como sexualidad perversa polimorfa. Antes bien, la ternura es la sexualidad infantil, así lo dice Ferenczi: “Las perversiones no son infantiles más que si permanecen a nivel de la ternura” (Ferenczi, S. ídem, p.7).
[48] Ferenczi, S. Sin simpatía no hay curación, p.241.
[49] Winnicott, D. “El concepto de trauma en relación con el desarrollo del individuo dentro de la familia”. En Winnicott, D. Exploraciones psicoanalíticas I.
[50] Ídem, p.161.
[51] Rodulfo, R., ídem, p.37.
[52] Idem, p.212.
[53] Winnicott, D. Realidad y juego, p.ii.
[54] Ídem.
[55] Ídem, p.55.
[56] Ídem, p.13.
[57] Ferenczi, S. Sin simpatía no hay curación. p.258.
[58] Ídem.
[59] Ferenczi, S. “Confusión de lenguas entre los adultos y el niño”.
[60] Es difícil definir el self en los términos de Winnicott, pero coincidiríamos con Rodulfo para decir que apunta más bien a “aquello que hace que alguien sea una subjetividad y no una cosa”. (en Rodulfo, R. Trabajos de la lectura, lecturas de la violencia, p.25).
[61] Davoine, F. & Gaudillière, J.-M. (1998). Psicosis y lazo social, p.7
[62] Freud, S. “La negación (1925)”, en Obras Completas, Volumen XIX.
[63] Ídem, p.253.
[64] Ídem, p.255.
[65] Abraham, N. & Torok, M. La corteza y el núcleo.
[66] La frase:“Se mettre à table” se emplea en el lenguaje de jerga con el sentido de “confesar” (Abraham, N. & Torok, M. ídem)
[67] Ídem, p.228.
[68] Ferenczi utiliza esta metáfora que proviene del lenguaje médico y que indica la presencia de un tumor (en Stanton, M. Ídem).
